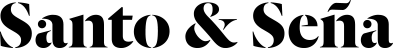Hace unos días leí «Las devastaciones» de Lina Alonso. Las devastaciones, dice Lina, son las fracturas que forman nuestras heridas y «siguen pegando coletazos».
«Siguen organizando mi caos, pero aún no entiendo su forma». En «Once de diciembre» —el segundo poema del libro— Lina toma prestados unos versos de Jaime Gil de Biedma, el mismo poeta que escribió que a todas nos llega «el momento de pensar / que el hecho de estar vivo exige algo, / acaso heroicidades —o basta, simplemente, / alguna humilde cosa común / cuya corteza de materia terrestre / tratar entre los dedos, con un poco de fe? / Palabras, por ejemplo». Lina quizá le ha dado forma a sus devastaciones con estos poemas. Ha decidido que llenar el vacío de la devastación con palabras. Sí, la vida nos sustrae y nos quita, —«tiene aspiración de ruina», como dice otro de sus poemas, «Hogarruina— pero la poesía —la poesía de Lina— también nos recuerda que, al mismo tiempo, ocurre un desbordamiento que algo deja: palabras, por ejemplo. Lina recupera y preserva en sus poemas la belleza que le producen ciertas palabras. Algunas son palabras de su léxico familiar, de ese diccionario personal y único que una va cargando. Al recuperarlas para ella las recupera para sus lectores, para la lengua. En sus poemas están el güio y los chamizos, el bijao y los carrizales, el guineo y los guarguerones, los churcos y los chircales, la totuma y las chambas, el elote y la barbasca, la curiara y la chusmera, el sute. Esas palabras guardan en ellas el recuerdo de lugares y personas, son como pasajes a coordenadas muy precisas de su vida. Esos pasajes abren en el lector una ventana a sus propios recuerdos. Las palabras son como dice Lina que son la ceniza —«cicatriz del fuego»— y el fuego —«residuo del origen»—.
Este libro me hizo pensar que también las palabras pueden ser el residuo de nuestros orígenes. En este libro hay poemas bellísimos, sobre los que he vuelto varias veces: «Barrio», «Chuntaquear», «Mavicure», «Atabapo», «Hogarruina». «Cocaine, mister?». Son inolvidables las plantas del poema «Claret», que «florecen porque nadie las mira, ni les toma fotos, pero si reciben los buenos días de todas las vecinas», o los perros callejeros que no tienen padres, «que los pongan a hacer mandados, solo son hijos de sí mismos; van por los caminos, esperando el mandado de la luna». En este libro aparece varias veces dios, un dios que a veces se esconde, que es vestigio, que se da pipazos —«porque tampoco puede con tanto, tanto, tanto, dolor de mundo»—. Cuál es ese dios que aparece en la poesía de Lina, no lo sé. Pero la poesía de Lina me recordó que yo también pienso en él (¿Él?). Algo se abre como una «una plegaria [que] se tensa en mi cuello». Diría que este libro hasta lleno de ese amor del antepenúltimo poema. Nos deja sin ganas de quitarnos «extraña sensación de estar parado en el lugar preciso del error», porque el lugar precioso no es otro que éste.
El libro me dejó pensando en mis propias devastaciones, en cómo darles forma. Estoy seguro que a otros lectores les dará ganas de escribir sus propios poemas. Creo que eso es digno de celebración. Gracias a Lina y Matera por este libro y por la colección «Opaco zumbido». Y gracias a Laura por la recomendación.